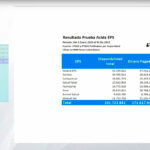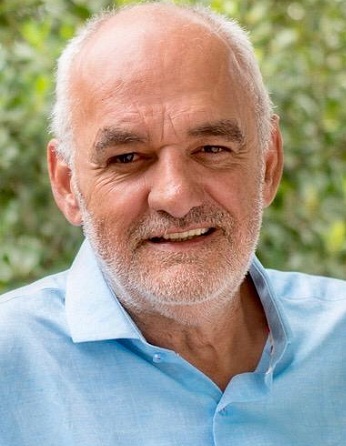
Consejero en Adicciones y Educación Emocional
Hoy, no sé por qué, estuve recordando a Manuel Ignacio, mi tío rácana, y a su mujer Lola, a quienes les gustaba alardear con sus logros y posesiones. Y lo pudientes. Y lo viajados. Cada día a cualquier hora entreabrían la puerta de la calle dizque para que corriera un poco de aire por los recovecos de la casa y amainar el sofoco. Eso decían. Yo sospeché de siempre que lo que buscaban era despertar el morbo que alborota la envidia, y que ellos fueran en lo posible, cada día, la primera plana para la sopa de lengua del vecindario por lo exquisitos. Y lo viajados.
Una vez metías las narices entre puertas podías deslumbrarte con ese dechado de la decoración de interiores visto de una vez en un solo muro: un tamaño pliego policromo del Jesús rubio, sufriente, que miraba a la estratosfera como a punto de hacer crisis por falta de litio y que señalaba con su manita lacerada un corazón en llamas y coronado de espinas; un mosaico sin ton ni son de amarillentas fotos de bautizos y primeras comuniones; retratos en blanco y negro con retoque manual de tono indefinible de unos abuelos tamaño 20 por 25 (los retratos), que era lo que se usaba.
Y los “grados” también y debidamente enmarcados de todos sus hijos (menos los de Aníbal, porque como nunca se graduó de nada, y quizá, porque era marihuano y calavera). Y un sombrero de mariachi coronando arriba entre la cumbrera y la pared celeste de la sala, debidamente envuelto en transparente papel celofán. Es que el ir a vacacionar a México resultaba de obligación testimoniar tan genial experiencia importando como equipaje de mano un sombrerón de charro, aunque también se viera charro cargar eso entre un avión o rodar con algo tan engorroso (viene de gorro), por los pasillos y corredores de hoteles y aeropuertos.
Y mis tíos no serían menos. Después de su viaje no podían esperar por días a que en Kodak (aún no había Foto Japón) revelaran las fotos de ellos posando en la Plaza Garibaldi o en el Zócalo con las cabezas metidas en eso. Tenían que contarlo. ¿Ha visto usted lector un objeto más encantador, que certifique mejor y de manera más contundente un periplo por México, que llame más la atención, que atraiga más miradas y que esté destinado a acumular polvo por generación espontánea que un sombrero de mariachi colgado inerme en la pared de cualquier parte? Esas cosas me acosan como me acosa la idea del primer amor.
Es que me obsesionan como cuando niño me daban miedo las palomas y los payasos. Y los sombreros de mariachi porque creía que debajo se escondían unos nomos verdosos, diminutos, que trepaban sobre mi pecho y no me dejaban respirar y me aterrorizaban con sus cabezotas calvas-cuatro pelos, sus bolas de ojos saltones y en medio, unos remedos de naricitas puntiagudas, dientes apiñados y filudos y su chillona voz endemoniada. (Que conste que aún no conocía el delirium tremens por sobrecarga alcohólica). Entonces, mi madre le decía a mi padre: – Ahí está otra vez el niño con el embeleco del sombrero de mariachi. No debimos llevarlo ese día a ver los Enanitos Toreros con el Mariachi México. Estaba muy chiquito para eso. Y como es tan impresionable…
Con los años, una navidad fui a parar a la finca de tierra caliente de mi tío. Pero no fui solo. Entre mis primos y yo (y Aníbal), atiborramos la estancia de unos amigotes gamberroides, quienes con todo y que era un personal poco recomendable, y como lo advirtiera mi tía Lola: – Pero cuidadito con las niñas, esos muchachos son capaces de todo. De todo sí, pero no de eso pues no representaban amenaza ninguna para la salud sexual y reproductiva de mis primas. Ellas estaban vacunadas contra eso: se protegían solas porque eran sumamente feas.
Bueno, pero volvamos a la parte charra de este asunto. Ahí estaba incólume, sin dejar que el tiempo lo mancillara, coronando majestuoso el estrambótico bar de aquella finca familiar con su sobrecarga de polvo colado entre girones del celofán otrora transparente y que, si no se dejaba ver completo, al menos se intuía como mi tía la beata por la penumbra de los pasillos. Para entonces ya atesoraba un largo historial entre corridos y serenatas rancheras, mamadera de gallo, y cabalgatas. Ahí estaba en todo lo alto del anaquel central junto al superbotellón estampillado de Johnnie Walker (ese que tiene aparador de madera, que se bambolea con el viento); reinando por sobre las botellas del Tequila Cuervo y del ron Bacardí ese, cubano él, también estampilladas, porque ese preciado líquido en particular se mira, pero no se toca. Y porque mi tío decía que el que quiera beber que beba pero que traiga lo suyo. Porque hasta comida les doy, pero emborrachar vagos, ¡ni riesgos!
Y yo veía el encarte que resultaba poseer una cosa como esa que se hace sitio a fuerza de abalorios brillantes en el contorno del ala como si fuera una curva cerrada de carretera de montaña, que no cabe en ningún lado, y que, por algún extraño y perverso sino, se niega a salir de tu vida; que estorba más que cuñado chiquito porque esa ha de ser su naturaleza. Que su aparición en tu vida es la secuela de uno de tus muchos traumas de infancia. Que ese bodrio no luce ni en el bar de una finca, ni siquiera en el bar de la finca de mi tío. Ahí estaba de nuevo el sombrero de mariachi persiguiéndome como si fuera la peor de mis culpas, culpas de esas tan grandes como las que juré llevarme a la tumba. Ahí entre el licor de café y el vodka ruso que esa noche quise agarrar con mano temblorosa e intención fallida, visible como un reclamo, sentencioso, mirándome, estaba el sombrero de mariachi.
En todo caso, entre la modorra pastosa y el tembleque, la cabeza abotagada como un bombo y el sabor de boca-candado-de-cobre propia del siguiente día de haber bebido mucho-mucho, toda la noche, porque no habrá un mañana; la paz de la resaca se rompió de la nada. Primero un trueno, y luego una gran algarabía que terminó por acallar el inefable llanto en acetato de “Mamá dónde están los juguetes” que repetimos pulmoniados, a grito herido, entre copas, tabaco y uno que otro ‘porro’, con sentimiento de orfelinato, sin agotarnos, que seguía girando autómata en la radiola vieja de mi tío.
Era Lola la dueña de casa, que desencajada y vociferando sin consideración ni miramiento alguno, ni recato, ni mínimos de cortesía, como Jesús cuando desalojó a los mercaderes del templo, expulsaba a todo nuestro selecto grupo de camaradas, quienes a hurtadillas, con la complicidad de la oscura noche de aquella navidad; como quien sustrae de un cofre un metal precioso o abusa de una joven virgen, habían violado infames el estampillado del frasco grandote del apuesto caballero Johnnie Walker, y entre todos, nos lo habíamos bebido íntegro ¡fondo blanco!
Y para acabar de ajustar, durmiendo en el sofá del salón, en calzoncillos, de ladito y en posición fetal, con media cabeza rapada y la otra media trasquilada, y su boca por la que salía de continuo un hilillo de baba, pintarrajeada de un escandaloso color carmesí que hacía cierto juego entre grotesco y “Guasón”, con un remedo de mostacho mexicano trazado delicadamente con carbón de la chimenea, estaba lo que aún quedaba Aníbal (y del sombrero de mariachi estrangulado entre sus rodillas), que justo el día anterior había tenido permiso temporal de salida de su centro de rehabilitación donde llevaba seis meses de tratamiento para dejar la marihuana, el alcohol y las pepas, para que pudiera recibir lleno de paz y amor, una abstinente, feliz navidad y un venturoso año nuevo, en el seno de su familia, libre de todo mal y peligro.