*Fernando Cadavid Correa, es un reconocido, respetado y excelente Consejero de Adicciones y Dependencias Afectivas en Colombia. Además es escritor y conferencista en programas institucionales para las adicciones, trastornos emocionales y de afectividad, con más de 25 años de experiencia atendiendo a personas y sistemas humanos. Durante su trayectoria Cadavid creó, fundó y dirigió C.I de los Andes en Cota – Cundinamarca, y luego Soluciones Terapéuticas de Avanzada, STA en Cájica y Chía.
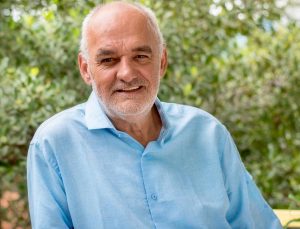
Por: Fernando Cadavid Correa*
www.lapipolart.com
Bueno, pues siempre es que en la calle se aprende. No bien enterramos a mi padre, la vida volvió a su curso soporífero y previsible. Yo pasé mi niñez entre las faldas de mamá y el sombrío de un limonar en una casa pueblerina que tenía un solar pelado en el que construí mis sueños entre las raíces de un brevo y sinuosas carreteras con curvas imposibles para mi camioncito de palo que surcaba la misma vía hacia ninguna parte mientras mi tía solterona le decía a mi abuelo:“-Ese muchacho va a ser ingeniero.-” “-Y de los buenos-” vaticinaba sin mirarla, el viejo. Vana ilusión en una familia con muchos hermanos y tíos, y en particular, unas primas feas y desabridas como campesinas irlandesas por las que ningún amigo preguntó nunca. Éramos una tribu acéfala y disfuncional que soñaba con tener aunque fuera un doctor, título que solo ostentó “Doctor” nuestro perro, un gozque pichurrio y avejentado que vivía echado por ahí. No hubo nunca un doctor en casa salvo para atender de cuando en vez, las migrañas histéricas de mi tía que le daban a lo mejor por el espasmo hormonal o por la calentura, sospecho. Nada fino ni de clase, menos las enfermedades: viruelas, paperas, sarampión, alcoholismo y tos de fumadores de Pielroja. Baratillo.
Fui por mandato a la escuela primaria (“¡No es que quiera, es que tiene que ir!”), y la cosa fue desastrosa desde el primer momento puesto que pasé abruptamente de mis tiempos de paz cuando había casi ninguno en casa, a la guachafita de unos niños ignotos, pobres y tiñosos que nunca había visto y que se amontonaban en ruinosos salones a pasar en semipenumbra las interminables horas-tedio; y yo, asustado y para huir de la baraúnda, viajaba agigantado como imaginario chofer de mi camioncito, a fuerza de estar sentado en una banca de tablas burras duras como la roca mirando sin ver cómo una maestra leal sierva de Nicolás de Tolentino, -un santo que ni caso-, se esforzaba en poner algo de orden a ese hervidero de atarvanes y que con su manito popocha golpeaba contra la pizarra una vara de madera a modo de bastón de mando. ¿Es necesario decir que la escuela era pública?
Ese día me supe perdido metido de golpe y porrazo en un mundo de otros que parecían humanos. Así que a la hora del recreo tomé mi merienda y me dirigí al lugar que creí más seguro: el pedestal de una virgen recién pintada de blanco y celeste que ante tamaño griterío, veía rígida y sin ver desde el centro de un patio de tierra inmenso, contenido entre la cuadrícula irregular y sinuosa de una tapia altísima. Como en las cárceles del cine. “Tú Reinarás” se leía en el pedestal de la Inmaculada y sobre mi cabeza de pelos amansados a la fuerza con fijador Glostora. Eso como muchas otras cosas lo supe con el tiempo, pues para el momento yo aún no sabía leer ni tampoco sé hoy cómo aprendí.
Acomodado a sus divinos pies me dispuse a comer lo que mamá depositó en la lata (sí, lata que una vez por navidad contuviera unas surtidas galletas Sultana”, pues Mickey Mouse aún no había fundado la multinacional de la lonchera con termo), cuando un muchacho muy grande salido de cualquier lado, me la rapó de las manos así, sin más, y se fue despacio, hurgando el contenido dándose alguna vez la vuelta para mirarme con sorna y desprecio. Burlón el hideputa. Desde ahí y hasta hoy, he creído que todos me quieren joder o robar, no solo los bancos y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, por su sigla en español de Colombia).
Entonces, hambriento, solito y desamparado fui a refugiarme a ese establo mugriento y fétido a pedos de leche entera de tracto digestivo difícil (“de la vaca a su boca nadie la toca”), que era el salón de primero C. ¿También será necesario decir que quienes íbamos a la escuela pública no hacíamos antes tránsito por maternal y prekínder pues nos zampaban de una en primero de primaria?
En el corredor me topé con un traje-raya-de-tiza-marrón, -legado seguro de un muerto más grande- y en él enfundado un hombre largo y delgado como una guadua, entrecano, que quizá alguna vez fue rubio, quién muy agitado se desgañitaba para hacerse oír: “¡hagan la fila!, ¡hagan la fila!” y como yo no hacía la fila pues solo lloraba mi orfandad, el hombre me tomó de un brazo con la fuerza intimidante de un pederasta y mientras me zarandeaba como a una hilacha, chilló: “¡¿y usted por qué llora, carajo?!” Quedé marcado entonces por los actos de ley y por la fuerza (¿matoneo? Ja!), que se encargaron de generar en mí todo el repudio posible hacia la escuela, los maestros, las horas de entrada y salida, los condiscípulos y su entorno. Y los recreos de altoparlante al sonsonete de la misma guabina “Soy colombiano” o de ese bodrio literario llamado Himno Nacional,“el segundo más bonito del mundo después de la Marsellesa” (no el de Marsella Risaralda, aclaro).
La cadena despreciable que mejor manipula al individuo sería en adelante blanco a muerte de mi sarcasmo ilógico-verborreico: el orden y las jerarquías, la confesión y la comunión, los yanquis, la codicia, los libros de contabilidad, los semáforos, la radio guapachosa. Y para la época Pacheco y “Compre la orquesta”. Gloria Valencia de Castaño y “Animalandia”. Excepto el ponqué Ramo. Y el fútbol, claro. Ese día me juré, como quien genera turbulencias con su mano en un pozo apacible y cristalino, que jodería lo que pudiera y que sería el terror de todo aquel que siquiera intentara instruirme con algo ni mínimamente provechoso. Y buscaría a toda costa descalificar. Y desvirtuaría con especial ahínco a ese pueblo del que prometí salir a las primeras de cambio para no volver. Malagradecido que es uno. Metería mano y lengua. Mi escuela sería la calle. ¡Un día sabrán lo que es el tal bulling! Fui feliz hasta que en mi vida cruzaron un esperpento llamado escuela. Allá corrompieron la pureza de mi propio niño. Unos decían que resentido. Yo decía que rebelde con causa. Que yo era yo y lo demás rebaño. ¡Abajo la escuela! ¡Viva el parque, el guaro y el cannabis! Ya quería ejercer a tiempo completo y con prestaciones de profesión vagonio. “¡O estudia o se larga de esta casa!”
Yo soy cincuentero de nacimiento y sesentero de-formación. Y viajé en mi camioncito de ilusión, de tumbo en tumbo por la vida entre el abismo, el miedo y la rabia por vericuetos inopinados y tuve por ahí muchos trabajitos para poder ponerle cositas a la olla. Todo un currículo. Ni quería ni sabía ganarme la vida porque como no estudié…Y hasta la fecha a mí nadie me ha reparado ese bulling, ni para la época la prensa se aterró por eso, ni mi mamá fue a la escuela a encarar soez al maestro que le había zangoloteado a su muchacho, o las muchas veces que la moza de Nicolás el santo me pegó 5 y más reglazos en cada mano por no hacer la tarea.
Un día cuando me llevaron casi muerto por sobredosis de alcohol al sanatorio, el especialista dijo que lo que yo tenía era un trastorno desadaptativo de personalidad. Y que también era depre. ¿Desadaptativo? ¡Adaptativo el canchoso que era un doctor sin colegas como tanto conciudadano mío! Y un psicólogo cucuteño sentencioso, sentenció como si hubiera descubierto la importancia del agua en el sanitario: “lo que pasa es que usted no recibe.” Lo que yo tenía era mucha envidia del perro de mi casa que era “Doctor”. Y para sentirme mejor conmigo de vez en cuando digo que no estudié porque ¡ah pereza! ¿No ve que a los brutos les toca estudiar mucho?












