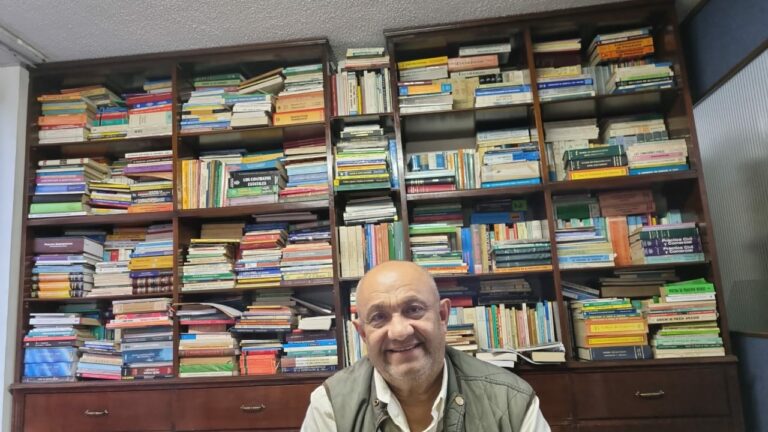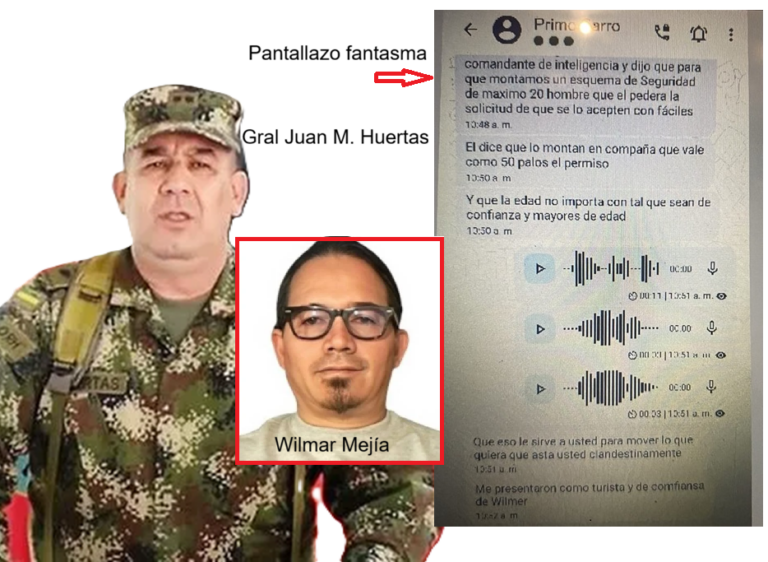Por: Eduardo Padilla Hernández
En los campos de Dabeiba, los sobrevivientes de la guerra caminan con sus victimarios. No es metáfora, es la apuesta más ambiciosa de la justicia transicional en Colombia: que quienes empuñaron las armas, ahora usen las manos para sembrar reconciliación.
Después de siete años de implementación del Acuerdo Final de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa con la función que le fue conferida. Las llamadas “sanciones propias” y “medidas de contribución a la restauración”, pilares del modelo restaurativo pactado con las extintas FARC-EP, han empezado a tomar forma. No sin dificultades, no sin resistencias.
La apuesta es tan audaz como frágil: reemplazar la cárcel por trabajo restaurador. En vez de barrotes, caminos; en vez de castigo, reconciliación. Pero, ¿puede Colombia dejar atrás siglos de justicia retributiva?
El rostro humano de la justicia
En Barbacoas, Nariño, un grupo de excombatientes reconstruyó junto al pueblo indígena Awá un camino ancestral hacia la Casa de la Sabiduría. Allí no hubo discursos vacíos ni simulacros de perdón. Hubo mingas. Hubo silencio respetuoso. Hubo trabajo con machete, pala y sudor. La justicia, por una vez, no se dictó desde un escritorio en Bogotá.
En Dabeiba, Antioquia, otros 18 comparecientes, entre exFARC y exmilitares, trabajan en desminado humanitario. Donde antes sembraron muerte, ahora buscan salvar vidas. Son parte de uno de los tres proyectos piloto de sanciones restaurativas impulsados por la JEP. Proyectos que se sienten más como una brizna de esperanza que como una política de Estado.
Un sistema con alma, pero sin cuerpo
La JEP ha hecho su tarea: diseñó un Sistema de Justicia Restaurativa, creó una Subdirección para coordinarlo, estableció criterios con el Índice Sintético Restaurativo, y levantó bancos de proyectos listos para ser ejecutados. Pero sin recursos y sin articulación del Gobierno Nacional, ese edificio se tambalea.
El documento CONPES 4094 de 2022 diagnosticó con crudeza lo que muchos sabían: falta de coordinación, ausencia de oferta institucional y poca claridad sobre responsabilidades. En buen colombiano: el Estado no está listo para acompañar a la JEP en este camino.
El reloj de la transición avanza
La justicia transicional no tiene todo el tiempo del mundo. La JEP debe cumplir su mandato hacia 2033. El problema no es solo de plazos. Es de legitimidad. Si las víctimas no ven resultados, si los victimarios no cumplen lo pactado, si los proyectos restaurativos se quedan en el papel, la narrativa del “todo fue impunidad” volverá a ganar terreno.
Por eso, la JEP ha sido clara: las sanciones deben tener una función restauradora real. No es solo sembrar árboles o arreglar una vía. Es garantizar participación de víctimas, memoria, verdad, garantías de no repetición. No cualquier proyecto sirve. No cualquier gesto repara.
Una verdad que se construye con las manos
La justicia restaurativa en Colombia no es perfecta. Está en construcción, como los caminos que los comparecientes trazan con los pueblos. No es rápida, no es sencilla, no es barata. Pero es profundamente humana.
En un país donde por décadas se enterró la verdad y se negó la dignidad de las víctimas, cada paso restaurativo es un acto de desagravio. Cada encuentro entre víctima y responsable es un recordatorio de que la paz, si existe, se siembra con hechos.
Como escribía Alfredo Molano: “El conflicto dejó heridas abiertas, pero también preguntas sin respuesta. Y lo único que puede cerrar ambas cosas es la verdad, dicha con el cuerpo”.