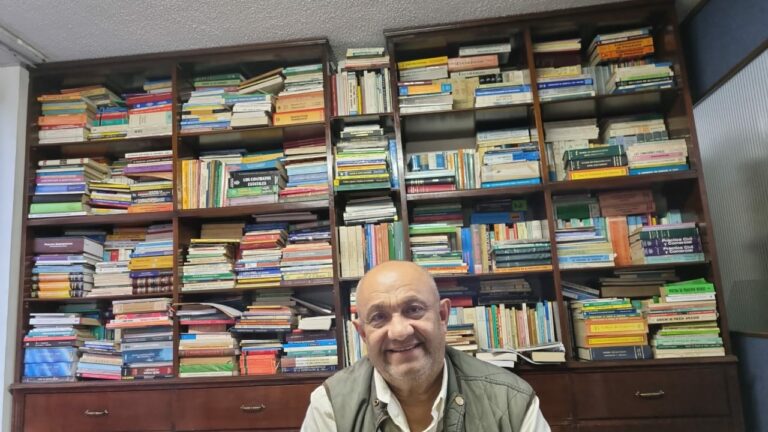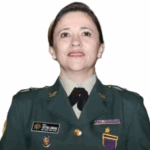Por: Eduardo Padilla Hernández
Aparte de su notable fortaleza física, a los habitantes de la región Caribe de Colombia se les conoce por ser personas joviales y de gran espontaneidad.
Los costeños suelen ser muy expresivos, lo que se refleja en su forma de hablar y reír con frecuencia. Y así como no escatiman en palabras, tampoco en gastar su dinero, mostrando gran generosidad.
Lamentablemente, existe un estereotipo sobre los costeños que los pinta como gente perezosa, impuntual, vaga, infiel e irresponsable
Sin embargo, la gente de esta región se distingue por ser espontánea, alegre y por su pasión por la música y el baile. En la música caribeña se percibe una influencia de los de los ritmos africanos y de la salsa, aunque el vallenato es el que predomina.
En las comunidades de la costa Caribe colombiana, el fandango es una manifestación que une música, baile y celebración, con raíces tanto africanas como españolas.
Es un ritmo festivo y alegre, muy popular en celebraciones como las fiestas del 20 de enero en Sincelejo y las corralejas en Córdoba, Sucre y Bolívar. Lo que más lo caracteriza es su ritmo fiestero y alegre.
Orlando Fals Borda, un sociólogo colombiano muy reconocido, dedicó gran parte de su trabajo a la investigación acción participativa (IAP) y a entender la cultura anfibia de la Costa Caribe colombiana. En su obra, especialmente en «Historia Doble de la Costa», examinó la vida rural de Córdoba, resaltando la dualidad de sus habitantes, que se mueven tanto en la tierra como en el agua, a través de la agricultura y la pesca. Según Fals Borda, esta dualidad crea una identidad adaptable y muy conectada con su entorno.
Fals Borda demostró en su trabajo lo importante que es entender la complejidad de las identidades y las realidades locales para impulsar un cambio social que realmente transforme.
En 1976, estuve reunido en el parque central, frente a la iglesia católica de Cereté, Córdoba, con el periodista Guillermo Villalobos, el escritor Leopoldo Berdella de la Espriella y Orlando Fals Borda. Este sociólogo, en ese momento estaba adelantado investigaciones en esa localidad para incorporarlas a su proyecto Historia Doble de la Costa.
Los habitantes del Caribe colombiano han tenido un rol protagónico en la cultura, destacándose en las artes, la literatura, la ciencia y el deporte.
ZONA URBANA Y RURAL
El lenguaje en el centro urbano es más reservado, en los barrios se manifiesta la comunidad con un lenguaje más popular, y en la zona rural, por razones de tradición, se habla con total franqueza, por ejemplo:
En el centro de la ciudad se dice: “La corrupción ha afectado profundamente todas las áreas de la sociedad”.
En el barrio, para decir lo mismo, expresan: “Los corruptos son unos ‘cule’ ladrones”.
En el campo, la gente manifiesta la misma idea, pero sin rodeos: “Aunque los corruptos oculten su porquería, el olor asqueroso persiste, sin importar cuánto perfume usen”.
LOS CACHACOS
Bogotá es el núcleo político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. Gracias a esto, se le considera una ciudad con grandes posibilidades para invertir en Latinoamérica y el mundo.
Y es que sus oportunidades de inversión y desarrollo no han pasado inadvertidas. En esta ciudad, conocida como la Atenas suramericana, habitan los cachacos.
Los primeros habitantes de Bogotá fueron los Muiscas, que pertenecían a la familia lingüística Chibcha. Se estima que, cuando llegaron los conquistadores, habían alrededor de medio millón de indígenas de este grupo.
Los cachacos son personas nacidas en Bogotá o descendientes de familias tradicionales de la ciudad, y se distinguen por su forma de hablar, vestir y comportarse. Se usa la palabra para referirse a los bogotanos de pura cepa, es decir, aquellos que nacieron y crecieron en la ciudad, cuyos padres también son de la capital del país.
El término cachaco se vincula con la cultura, las contradicciones y las costumbres arraigadas de la ciudad. En la Región Caribe de Colombia, la palabra cachaco se ha utilizado comúnmente para referirse a todas aquellas personas del interior del país, provenientes de ciudades andinas, sin importar sus condiciones en cuanto a clima o altura, como los Santanderes, el altiplano Cundiboyacense y el Tolima Grande, entre otros.
El español bogotano, rolo o cachaco, es el dialecto del idioma español que se habla en la ciudad de Bogotá, en el interior de Colombia, y en algunos municipios cercanos como Soacha, La Calera, Mosquera, Facatativá y Madrid, formando parte de una variante del español Cundiboyacense, que es de carácter rural.
El cachaco representaba al letrado, al hispanismo, a lo católico y blanco, con virtudes que abarcaban el dominio del castellano, el refinamiento cultural, el buen vestir, el respeto moral y el cumplimiento de las normas.
¿CÓMO SALUDAN LOS CACHACOS?
“Ala, qué gusto saludarlo”. “Carachas, cuánto tiempo sin verle, su merced”.
Es común escuchar este saludo en el trabajo, en la calle o en reuniones, acompañado siempre de una sonrisa y una actitud servicial. El rolo es el que nace en Bogotá, pero no es hijo de bogotanos. Ser cachaco implica ser elegante, servicial y caballeroso; tienen un dialecto muy particular y están influenciados por la cultura de la primera mitad del siglo XX.
EL CACHACO Y EL ÑERO
En Bogotá, el término «ñero» puede referirse tanto a un amigo muy cercano, un compañero inseparable, como, de forma despectiva, a alguien de clase baja, un marginado.
Un cachaco le preguntó a un ñero:
-Si llegaras a ser presidente, ¿cuál sería tu primera acción?
El ñero contestó:
-Clausurar todos los sitios de ocio para vagos.
El cachaco repreguntó:
-¿Qué lugar de vagancia sería el primero en cerrar?
El ñero miró al cachaco con semblante de broma, y el rolo comprendió que se trataba de un trasfondo político.