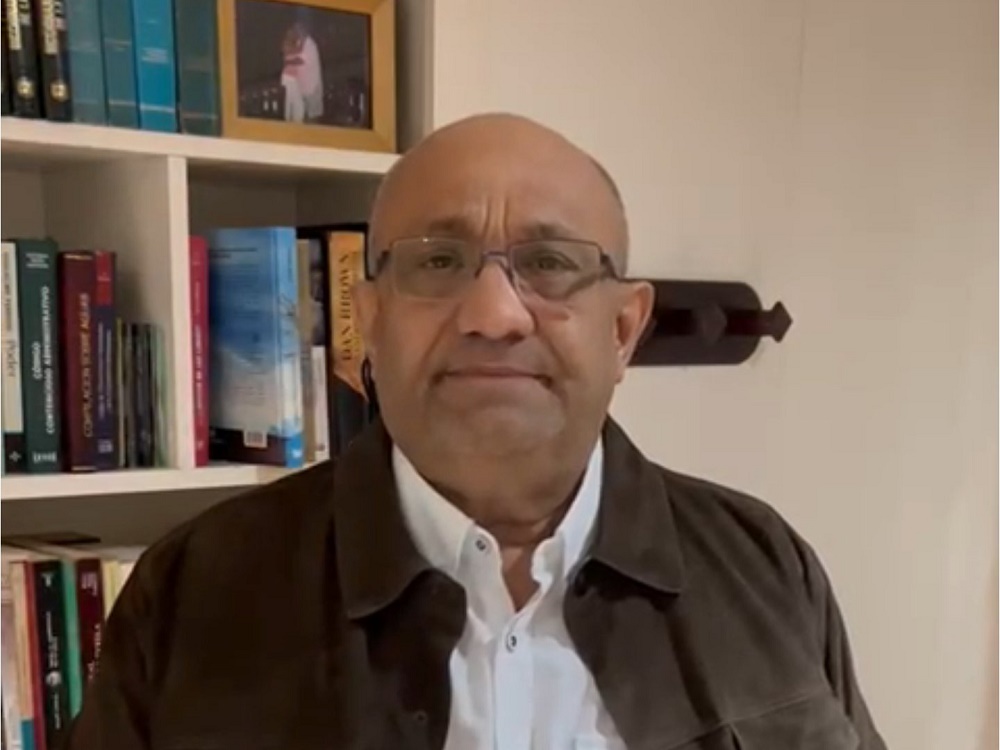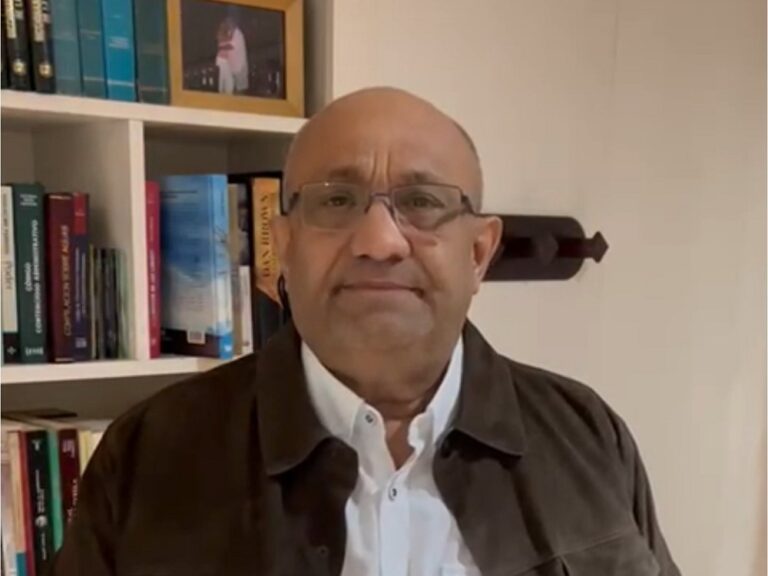El Por Eduardo Padilla Hernández
Especialista en Derecho Ambiental
Uno a veces siente que la tierra está cansada. Cansada de los abusos, de las talas, de la urbanización sin sentido, de la indiferencia colectiva. Y cuando se cansa, no avisa: simplemente actúa. Lo que está pasando con los ríos no solo en Estados Unidos, sino también aquí en Colombia es una muestra clara de que la naturaleza está empezando a pasar factura. Una factura cara, por cierto, y que nos toca pagar a todos.
En Norteamérica ya es común ver cómo el Misisipi o el río Missouri se desbordan con furia, arrasando con barrios enteros, inundando pueblos y desplazando a miles de familias. Pero que no nos dé por mirar hacia afuera sin ver lo que ocurre en casa. Acá mismo, en regiones como la Mojana, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio o el departamento de Córdoba, los ríos también están dando muestras de desespero.
En Córdoba, por ejemplo, si no fuera por la existencia de la represa de Urrá, media subregión estaría literalmente bajo el agua. La represa, aunque polémica en muchos aspectos, ha contenido hasta ahora una tragedia mayor. Sin embargo, las alarmas están encendidas: el agua está llegando a la cota máxima y no se puede seguir confiando solo en una infraestructura. ¿Qué pasará el día que esa represa ya no aguante más?
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué tanto desbordamiento?
Claro, hay causas naturales. No se puede negar que las lluvias han sido intensas. El fenómeno de La Niña, el deshielo acelerado y la alteración de los patrones climáticos por cuenta del calentamiento global hacen que los ríos reciban más agua de la que pueden evacuar. De hecho, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2021) ha advertido que eventos extremos como las inundaciones serán más frecuentes, intensos y destructivos en los próximos años si no se toman medidas urgentes de adaptación.
Pero no todo es culpa del clima. Nosotros también tenemos las manos metidas. La urbanización sin planificación, la destrucción de humedales, la ganadería extensiva en zonas inundables, el relleno de ciénagas para construir y la deforestación de los márgenes fluviales son decisiones humanas que están alterando el ciclo natural del agua. Le hemos quitado al río el espacio que por siglos fue suyo, y cuando él intenta recuperarlo, nos rasgamos las vestiduras.
Sobre esto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-622 de 2016, al reconocer al Río Atrato como sujeto de derechos, fue contundente al señalar que “la degradación sistemática de los ecosistemas fluviales constituye una violación directa al derecho a un ambiente sano y al equilibrio ecosistémico que protege la Constitución”. Y más recientemente, en la Sentencia C-495 de 2016, la misma Corte advirtió que el Estado tiene la obligación de prevenir desastres, incorporando la gestión del riesgo como parte integral del derecho fundamental al ambiente sano y a la vida digna.
Además, nos hemos acostumbrado a reaccionar, no a prevenir. Solo cuando el agua entra a las casas, cuando las lanchas reemplazan a los carros o cuando los niños tienen que ir a la escuela en chalupa, es que nos acordamos de que hay un problema. Pero apenas bajan las aguas, vuelve el olvido. Y lo peor: seguimos apostándole a soluciones de cemento, como si los muros pudieran detener la fuerza de un río en rebeldía.
La Ley 1523 de 2012, que establece la política nacional de gestión del riesgo, insiste en un enfoque preventivo y territorial, con participación comunitaria. Pero, como siempre, lo escrito en el papel no se refleja con la misma fuerza en el terreno. Nos falta voluntad política, institucionalidad fuerte y verdadera conciencia ambiental.
¿Por qué no pensar, entonces, en restaurar las zonas de amortiguamiento natural? ¿En proteger los bosques ribereños? ¿En fortalecer los sistemas comunitarios de alerta temprana? ¿En reconocer la sabiduría ancestral de los pueblos que han convivido siglos con los ríos sin tratar de dominarlos?
Lo cierto es que esta crisis hídrica no distingue países ni clases sociales. El agua no pregunta si uno es pobre o rico, si vive en Houston o en Ayapel, si es gringo o costeño. Simplemente sigue su curso. Y si ese curso fue desviado, cercenado o encausado por nosotros, ella tarde o temprano se desbordará.
Por eso, urge adoptar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París (2015), en especial aquellos que obligan a los Estados a diseñar planes de adaptación frente al cambio climático, con enfoque territorial, diferencial y ecosistémico. En ese mismo sentido, el Documento CONPES 4034 de 2021 del Gobierno colombiano recomienda priorizar acciones de adaptación climática en zonas vulnerables como Córdoba, Sucre y Bolívar, reconociendo el alto riesgo de inundaciones en cuencas como el río Sinú y San Jorge.
Hoy, más que nunca, necesitamos una nueva ética del agua. Una que entienda que no se trata de contenerla, sino de convivir con ella. Que reconozca que cada metro de manglar, cada hectárea de ciénaga y cada plan de ordenamiento bien hecho es una inversión en vida, no en gasto público.
Porque como decimos por aquí: el agua no olvida. Y cuando se le cierran los caminos, los abre. Así sea llevándose todo por delante.