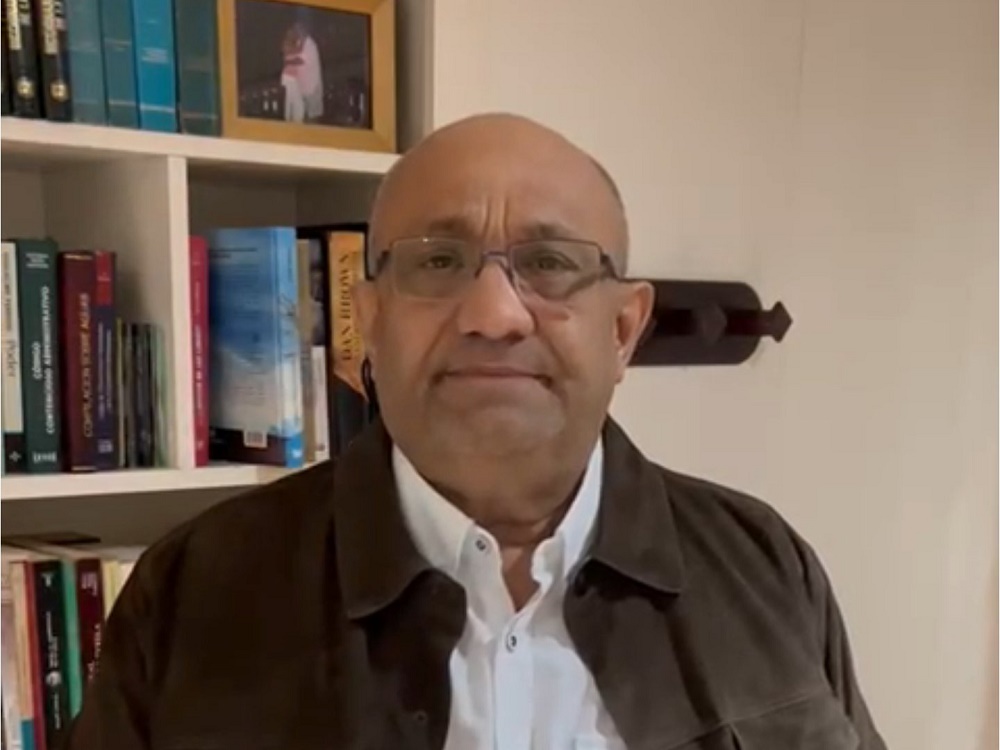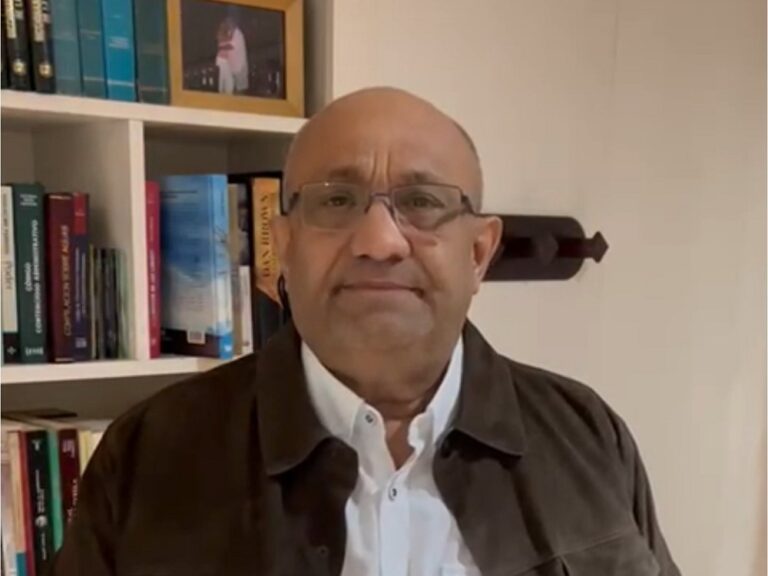Por Eduardo Padilla Hernández
Docente de Derecho Ambiental
En Colombia hemos aprendido, con dolor, que la guerra no solo se cuenta en muertos, desplazados y desaparecidos. Hay una víctima más, callada y persistente, que ha sufrido durante más de seis décadas de conflicto armado: el medio ambiente.
Los árboles no denuncian, los ríos no se exilian, los suelos no presentan tutelas. Pero todos han sido mutilados, contaminados o explotados con la misma crueldad con la que se ha tratado a las comunidades humanas. El territorio colombiano, biodiverso y vulnerable, ha sido escenario y botín de guerra. Una guerra que no solo ha enfrentado actores armados, sino también modelos de desarrollo que han validado la destrucción como precio del “progreso”.
60 años de conflicto: una ecología de la devastación
Desde los primeros enfrentamientos armados en los años 60 hasta los ciclos de violencia más recientes, la naturaleza ha sido arrasada por la lógica bélica. Las selvas sirvieron de refugio y escudo. Los ríos se usaron como rutas de contrabando o vertederos de químicos. Y los bosques, como recurso para financiar armas mediante la minería ilegal, la deforestación masiva y los cultivos ilícitos.
La guerra degradó el conflicto, pero también degradó ecosistemas enteros, especialmente en regiones como el Pacífico, el Catatumbo, el Guaviare y el sur del Meta. La minería de oro, por ejemplo, ha dejado paisajes lunares en los que antes había vida. El uso de mercurio y otros tóxicos ha envenenado fuentes hídricas que alimentaban poblaciones humanas y no humanas por igual.
La victimización ambiental no es un efecto colateral, sino una estrategia deliberada de control territorial: se destruye para expulsar; se explota para financiar; se contamina para despojar. El medio ambiente, en este contexto, ha sido víctima directa, pero también cómplice forzado de la guerra.
El Estado, el mercado y la impunidad ecológica
El conflicto armado ha sido la coartada perfecta para justificar la ausencia estatal y la falta de regulación efectiva. Durante décadas, se permitió cuando no se fomentó la entrega de títulos mineros en zonas de alta conflictividad, sin consulta previa ni evaluación ambiental rigurosa. Peor aún, la connivencia de actores públicos con empresas extractivas contribuyó a legalizar el despojo ecológico.
A esto se suma la creciente presencia de economías ilegales narcotráfico, minería criminal, tala indiscriminada que operan con total impunidad, profundizando la degradación ambiental y el riesgo para defensores del territorio.
En muchos casos, la institucionalidad ambiental ha sido débil, capturada o indiferente. Y cuando ha actuado, lo ha hecho sin perspectiva restaurativa ni enfoque territorial. Como resultado, miles de hectáreas han sido arrasadas sin que exista una política seria de reparación ambiental, ni mucho menos justicia para los territorios heridos.
¿Dónde está la justicia ambiental en la transición?
El Acuerdo de Paz de 2016 abrió la puerta para hablar de “justicia ambiental” dentro de la justicia transicional. Sin embargo, el medio ambiente aún no ha sido reconocido plenamente como víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni ha recibido reparación integral. El Punto 1 (reforma rural integral) y el Punto 4 (sustitución de cultivos ilícitos) sí incluyen elementos ambientales, pero su implementación ha sido débil, fragmentada y sin voluntad política real.
Necesitamos un enfoque que entienda que la paz no es sostenible sin reparación ecológica. No basta con desmovilizar fusiles si persisten las motosierras. No basta con hablar de reconciliación si las aguas siguen contaminadas.
La mirada global: el ambiente en otras guerras
Lo que sucede en Colombia no es una excepción. En Siria, Irak, Ucrania y Sudán, los conflictos armados han arrasado con bosques, reservas hídricas, fauna silvestre y estructuras básicas de sostenibilidad. La ONU ha reconocido, cada vez con más fuerza, que la protección del medio ambiente en tiempos de guerra es una obligación del derecho internacional humanitario, aunque en la práctica se aplique poco y tarde.
Frente a esta realidad, Colombia tiene la oportunidad y el deber de ser pionera en reconocer la naturaleza como víctima con derechos, en sintonía con los avances del constitucionalismo ecológico y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha declarado ríos, páramos y parques como sujetos de derechos.
Reflexión final
Colombia necesita una transición que no solo repare a las víctimas humanas, sino que también restaure los territorios heridos por la guerra. Necesita reconocer que sin ríos limpios, sin bosques en pie, sin suelos fértiles, no habrá retorno posible para las comunidades rurales ni sostenibilidad para la vida urbana.
El medio ambiente ha sido la víctima silenciosa. Ya es hora de que tenga voz, de que se le escuche, se le repare y se le proteja. Porque si algo hemos aprendido, es que no habrá paz duradera sobre una tierra devastada.