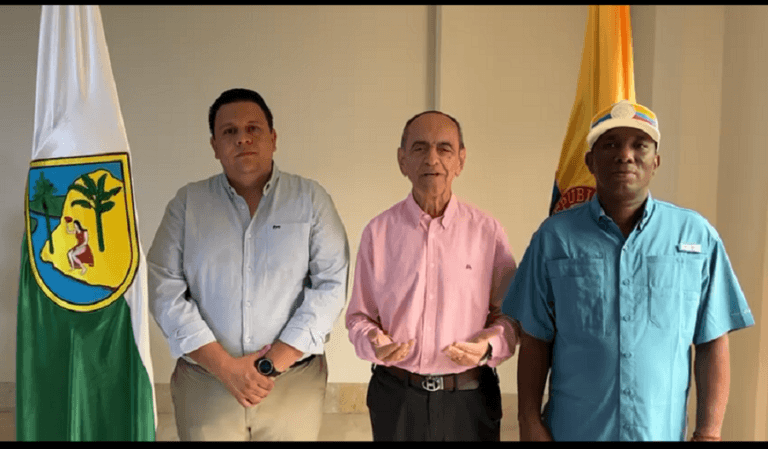Por: Willington Martelo
Hay sonrisas que pesan más que el ancla de un barco. Hay silencios que gritan. Hay miradas que, si supieras leerlas, te contarían historias de guerras internas donde el alma es bien soldado y campo de batalla.
Te sientas junto a él en el trabajo. Es Carlos, María, Juan, como se llame, el de siempre. Trae café para todos, bromea sobre el partido de fútbol. Pero si miras bien más allá de lo evidente verás que sus ojos tienen un brillo extraño, como de quien está presente pero también en otro lugar. Sus manos, cuando cree que nadie lo ve, tiemblan ligeramente. Él está aquí, contigo, pero también está en una trinchera invisible, esquivando balas de ansiedad que solo él puede oír.
O ella, María, tu amiga de siempre. La que siempre tiene la palabra perfecta, el consejo sabio. En las reuniones, ríe con ganas, pero si observas con el corazón no solo con los ojos notarás que a veces se queda un segundo en blanco, como si estuviera recuperando el aliento de una carrera contra sus propios pensamientos. Lleva puesta una armadura invisible, y el peso se le nota en los hombros, en esa pequeña contracción en la frente cuando cree que nadie la mira.
Estas batallas no tienen banderas, ni uniformes, ni himnos nacionales. Tienen despertadores que suenan como campanas de un nuevo round. Tienen noches que se alargan como desiertos interminables. Tienen espejos que devuelven la imagen de un soldado cansado.
El enemigo no viene de fuera. Habita en la geografía íntima de la mente. Usa tácticas sucias: te susurra que no eres suficiente, que estás solo, que no hay salida. Transforma los recuerdos dulces en armas arrojadizas. Convierte los sueños en pesadillas.
Y el mundo alrededor nosotros seguimos con nuestras vidas, distraídos. Preguntamos «¿cómo estás?» mientras miramos el teléfono. Celebramos la fortaleza pero huimos del dolor ajeno. Queremos a la gente completa, entera, sin grietas como si fuéramos jarrones de porcelana y no seres de carne y hueso con alma que a veces sangra.
Hasta que un día, Carlos no viene a trabajar. María deja de responder los mensajes. Y entonces nos damos cuenta tarde, siempre tarde de que esas señales que creímos insignificantes eran en realidad llamadas de auxilio de un náufrago.
Por eso escribo esto. Para decirte, si estás en tu guerra privada, que no eres un fantasma: eres un guerrero. Que tus batallas, aunque invisibles, son reales. Que tu dolor merece ser escuchado, no escondido. Que pedir ayuda no te hace débil te hace humano.
Y si estás del otro lado el que mira, el que escucha, el amigo, el compañero aprende a leer entre líneas. Regala tu presencia sin prisa. Sé el tipo de persona con quien uno puede quitarse la armadura sin miedo a ser juzgado. A veces, salvar una vida no requiere actos heroicos solo el coraje de sentarse en el suelo, mirar a los ojos y decir: «Estoy aquí. Cuéntame».
Porque al final, todos llevamos nuestras propias batallas. Algunas más silenciosas que otras, pero igual de reales. La próxima vez que preguntes «¿cómo estás?», mira realmente a la persona. Escucha no solo su voz, sino el temblor de sus manos, la historia en sus ojos. Podrías estar tendiendo un puente sobre el abismo justo a tiempo.
Nunca subestimes el poder de un «¿de verdad, cómo estás?» dicho con el corazón. Podría ser el salvavidas que alguien está esperando en medio de su océano particular.