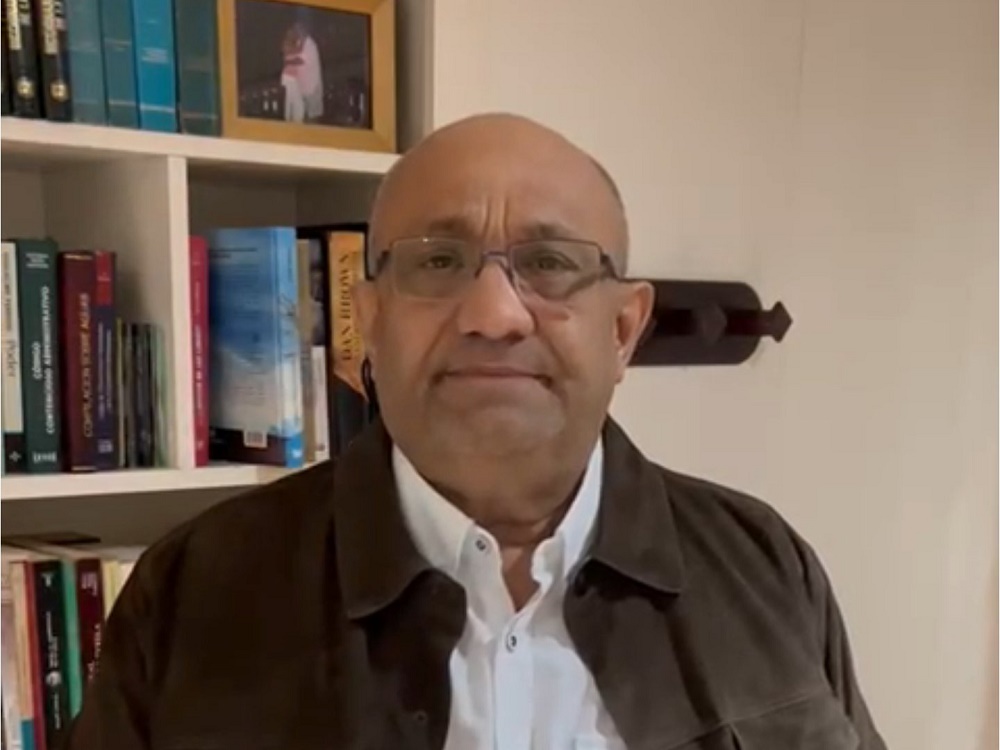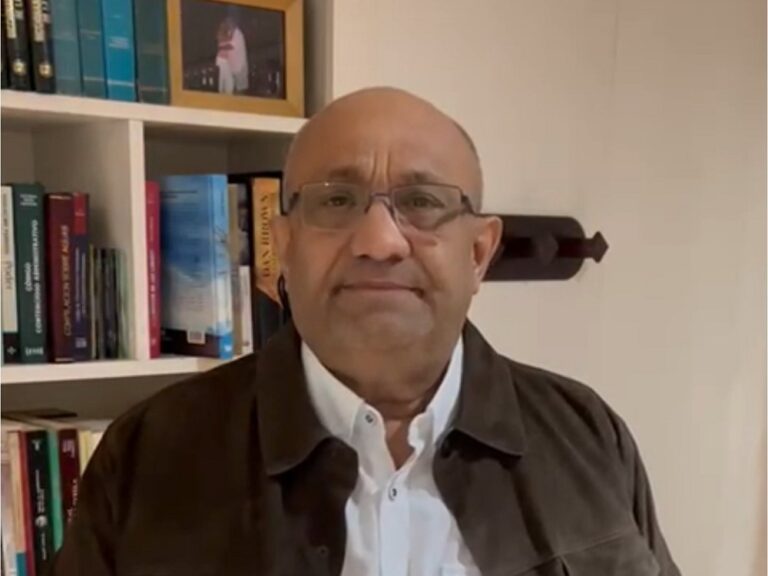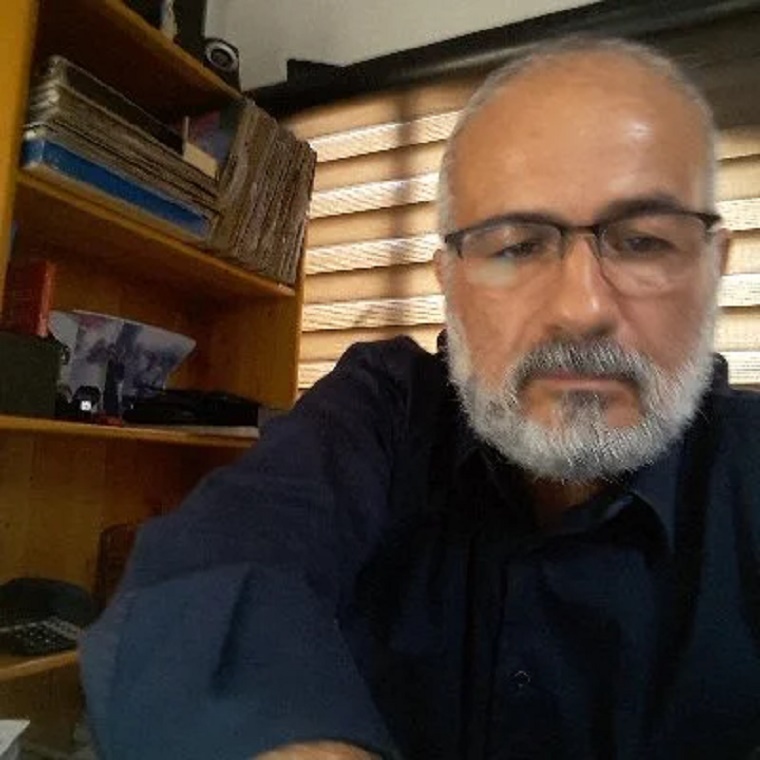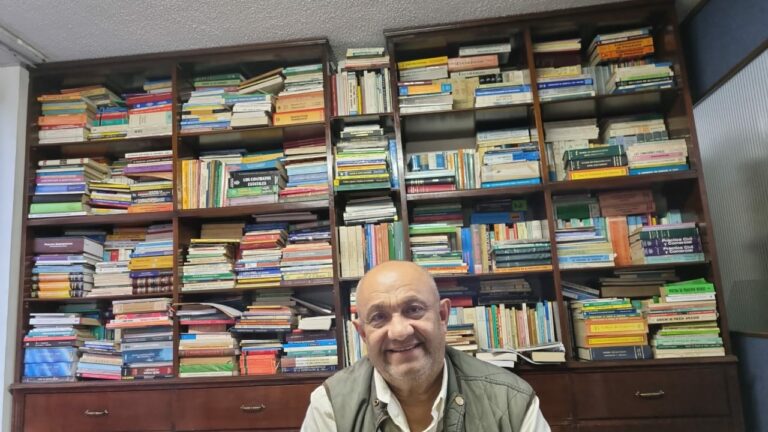Por Eduardo Padilla Hernández
En Colombia, la palabra paz ha sido secuestrada por la polarización, convertida en arma arrojadiza entre trincheras ideológicas. Mientras tanto, en los territorios olvidados, el eco de los fusiles aún resuena, y las heridas de seis décadas de conflicto supuran bajo vendajes precarios. Hoy, más que nunca, necesitamos mirar hacia los gigantes que transformaron realidades fracturadas con herramientas inesperadas: la no violencia, la verdad incómoda y la tenacidad inclaudicable. Figuras como Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela no son íconos lejanos; son espejos donde debemos reflejar nuestra propia resistencia creativa.
Gandhi enseñó que la verdad y la no violencia son las dos caras de una misma moneda. En Colombia, esta verdad duele: implica reconocer que la violencia, en todas sus formas estatal, guerrillera, paramilitar, narcotraficante ha sembrado duelo en todo el terruño. La paz auténtica no nace del silencio cómplice, sino de enfrentar los horrores con valentía, como lo exige el sistema de Justicia Transicional. ¿Podemos, como sociedad, sostener esa mirada sin desviar la vista?
Luther King clamó: la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio; solo el amor puede hacer eso. En nuestro contexto, amor se traduce en justicia redistributiva, en reforma rural integral, en educación que libere. Sin atacar las raíces la pobreza estructural, la tenencia desigual de la tierra, el abandono estatal cualquier tregua será frágil. Mandela lo demostró: tras 27 años en prisión, eligió la reconciliación, no la venganza. Su lección para Colombia es clara: la paz no es la derrota del enemigo, sino la construcción de un nosotros más amplio.
Aquí, en nuestra tierra, contamos con profetas propios. Jaime Garzón, con su humor ácido y compasivo, desnudó las hipocresías del poder. Su carcajada era un acto de resistencia: en este país, reírse de la guerra es empezar a desarmarla, parecían decir sus chanzas. Garzón entendió que la paz también se construye desde la cultura, desde la capacidad de reírnos de nuestros demonios para restarles poder. Su asesinato, aún impune, es un recordatorio sangrante: la paz exige desmantelar las maquinarias del odio enquistadas en lo político, lo económico y lo social.
Y no podemos olvidar las voces que claman desde los márgenes. Rigoberta Menchú, defensora incansable de los pueblos indígenas, nos lega una verdad esencial: la paz no es solo la ausencia de guerra; es la presencia activa de la justicia, la equidad y el respeto por la diversidad. En un país pluriétnico y multicultural como Colombia, la paz que ignore a los indígenas, a los afros, a los campesinos, será una paz mutilada. Sus luchas por la tierra, la autonomía y el reconocimiento no son problemas locales; son el corazón del conflicto nacional.
El Desafío Colombiano: Más Allá del Sesgo Político
Sí, el proceso de paz ha sido instrumentalizado. La derecha lo tilda de impunidad, la izquierda de triunfo popular. Pero la paz no es trofeo de un bando; es patrimonio de las víctimas y obligación de todos. El sesgo político nos ciega ante una realidad ineludible: sin voluntad política genuina, sin participación ciudadana masiva y sin una economía al servicio de la vida, los acuerdos serán papel mojado.
Gandhi, King, Mandela, Garzón, Menchú… sus caminos divergen, pero su brújula apunta al mismo norte: la dignidad humana es inviolable, y la transformación nace del coraje colectivo. Colombia no necesita más héroes solitarios; necesita un pueblo entero tejiendo, desde cada rincón, la hebra de la paz con acciones concretas: exigir verdad, apoyar a las víctimas, rechazar el lenguaje de odio, sembrar justicia en lo cotidiano.
La paz no será un decreto en El Espectador ni un eslogan oficial. Será, como soñó Garzón entre risas y denuncias, el día en que los colombianos nos descubramos más miedosos de la injusticia que de la paz misma. Ese día está en nuestras manos. Tejámoslo, antes de que la historia nos juzgue por haber mirado hacia otro lado.