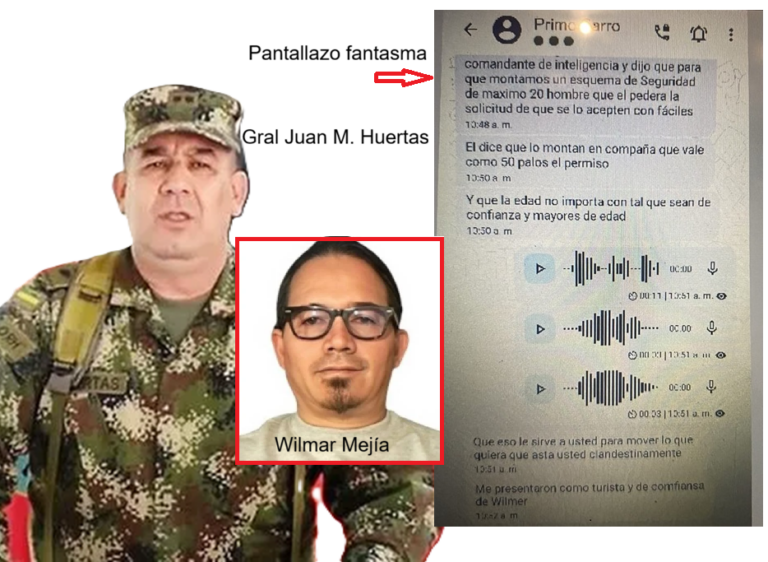Por Rafael Nieto Loaiza.
Muchas voces se han alzado a favor del «acuerdo nacional”. Gustavo Petro lo ha planteado tres veces desde el 20 de julio, en la instalación del Congreso. La idea suena bonita, atractiva para los oídos en un país políticamente polarizado.
Pero hay que tener mucho cuidado. Para empezar, el gran acuerdo nacional es la Constitución del 91. Es ahí donde está hoy plasmado. A pesar de las dudas que puedan haber sobre su legitimidad de origen (la Constituyente fue convocada en abierta ruptura con la Constitución del 86 y la votación por los constituyentes fue mucho menor que la que tuvieron los congresistas de la época), esa carta política refleja mejor que cualquier otra cosa los consensos básicos de la inmensa mayoría de los colombianos. En su elaboración participaron ciudadanos de todas las vertientes políticas y con representaciones muy equilibradas y su carta de derechos y los mecanismos de protección de los mismos son de vanguardia. Su aplicación, en general, ha permitido asegurarle a la Carta una indudable legitimidad de ejercicio.
De manera que no sería de ninguna manera aceptable un acuerdo que fuera en contravía de los pilares estructurales de la Constitución. Por eso es lícito preguntarse si el propósito último de Petro es la modificación del modelo económico que contiene el texto constitucional. Eso es lo que dejan traslucir sus críticas al pacto de Santos con las Farc. Petro ha sostenido que ese pacto debe reformarse porque está “incompleto» y «no se tocó el modelo económico”. En la misma dirección parecen ir los diálogos con el Eln, la idea de “la paz completa” que plantean y la hipótesis de que sus resultados obligarían a todos porque serían resultado de la “participación ciudadana”. Las declaraciones de Petro y el planteamiento subyacente en los diálogos con el Eln mostrarían que la izquierda radical busca la reformulación del modelo económico por vía de los posibles acuerdos con los elenos o, la alternativa nueva, del «acuerdo nacional”.
Ante la derrota de la violencia política, la izquierda radical quisiera hacer la revolución por el camino de las negociaciones. Alguien dirá que ese, el de las negociaciones, es en todo caso mejor camino que el de las balas. Sí, pero con una larga lista de condiciones. La negociación no puede ser extorsiva, sujeta a que se seguirá asesinando si no se concede lo que el violento pide, por ejemplo, ni puede hacerse con el fusil en la nuca. Y tampoco debería hacerse sin justicia. La impunidad, lo hemos visto una y otra vez, engendra nuevas violencias.
En todo caso, para lo que nos ocupa, por un lado, repito, no es aceptable que esas negociaciones, las de los elenos y las del acuerdo nacional, vayan en contravía de la Constitución del 91. Por el otro, hay que asegurar que no erosionen ni reemplacen al Congreso como el espacio fundamental del diálogo nacional. No es un punto menor. Todos esos encuentros populares, eventos de participación popular, diálogos vinculantes y similares, permiten escuchar voces de distintos sectores sociales, con frecuencia sin capacidad de conseguir figuración política formal. Ahí está su valor. Pero no son espacios de verdadera representación democrática. No hay certeza de que los voceros len esos encuentros lo sean efectivamente ni del alcance de su vocería. La escogencia de los sectores, movimientos y grupos presentes siempre es arbitraria, además. Algunos, con frecuencia muy minoritarios, estarán representados, pero la mayoría no. Y siempre los ciudadanos no organizados quedan al margen y mudos. En todo caso, y sobre eso no debería haber duda, no reemplazan de ninguna manera la legitimidad que genera el voto y, por esa vía, la que tienen senadores y representantes (menos los de las Farc, a los que les regalaron las curules, pero esa es otra cuestión). En una democracia nada puede sustituir al Congreso como espacio para la decisión política nacional de fondo ni el valor de sus procedimientos de diálogo y construcción de consensos. El nuestro, además, no debería olvidarse, cuenta con mecanismos especiales de representación de minorías que lo hace aún más incluyente.
Petro se debate, parece, entre reconocer la importancia y el valor del Congreso y mandarlo al demonio. Ha buscado presionarlo con sus fracasadas llamadas a la movilización popular y los balconazos, ha querido sobornarlo con puestos y contratos, trató de reventar los partidos y negociar apoyos uno a uno. Pero también, seguramente más por necesidad que por convencimiento, en el discurso del 20 de julio reconoció que «el Congreso es la expresión condensada de ese acuerdo”.
Finalmente, el acuerdo nacional no puede ser para aprobarle las reformas a Petro. En este caso no es cierto aquello de que si la va bien al Presidente le va a bien al país. Esas reformas, hay que decirlo con todas las letras, son nocivas. Su aprobación le haría un daño descomunal a Colombia y a colombianos.